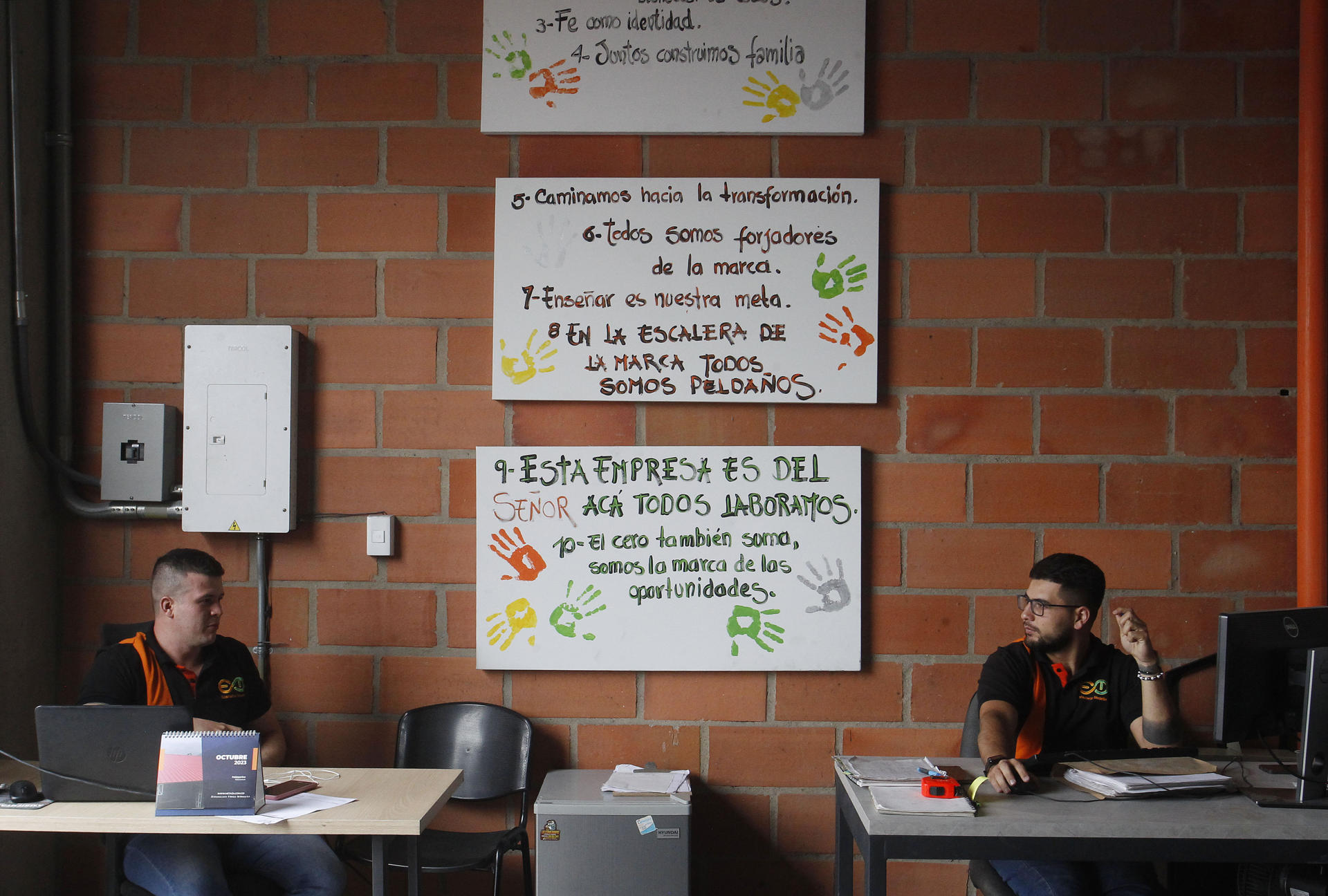Desde hace mucho tiempo se ha venido analizando desde diversos ángulos y disciplinas, el hecho de que Uruguay es un país virtualmente despoblado.
Esa situación – asumida como calamitosa – que se mide directamente en relación con la cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, podría ser en realidad un mito, tras el cual esconder los verdaderos problemas del país.
Basta con buscar la información de densidad de población de todos los países de Sudamérica, para dejar esa falsa premisa al descubierto, al menos si comparamos la realidad local con la regional.
El país con mayor densidad de población de la región es Ecuador con 66 habitantes por kilómetro cuadrado. Lo siguen Colombia 44, Venezuela 35, Perú 25, Brasil y Chile 24, Uruguay 20, Paraguay 17, Argentina 16, Bolivia 10, Guyana 4, Surinam y Guayana Francesa 3.
Como se puede apreciar, la densidad de población no parece tener nada que ver con la prosperidad o situación económica y de estabilidad política y social de los países. Con una buena administración, una baja densidad de población podría convertirse en una ventaja y no en un problema como al parecer se presenta.
Los bajos índices de natalidad tienen mucho más que ver con cambios culturales, que con el aumento de la cantidad de habitantes para que ocupen espacios con fines reproductivos.
Uno de los problemas más graves de los países más densamente poblados, sería la enorme diferencia entre el crecimiento exponencial de las poblaciones más carenciadas, en comparación con el de las clases acomodadas que podrían planificar con mayor libertad sus proyectos y toma de decisiones.
Los problemas de los países no se solucionan aumentando su población.
Hace pocos días, un periodista de muy claros criterios y sólida formación liberal planteaba su columna dominical en el diario El País, en referencia a la baja de los índices de natalidad y envejecimiento de la edad promedio de la población uruguaya, lo siguiente:
“Dejando de lado el rol analítico puro que debe tener una columna de opinión, nos animamos a plantear una idea. Y es si Uruguay no debería tener una oficina encargada de atraer al país un número razonable de migrantes por año. Gente de países culturalmente adaptables a nuestra realidad, y con ganas de remangarse y progresar. Teniendo en cuenta la cantidad de gente moviéndose de manera ilegal en el mundo, sobre todo en África, pero también en América Latina, no debería ser tan costoso ni irreal gestionar la llegada de un flujo razonable de migración organizada, más allá de los millonarios que vienen por la ¨vacación fiscal¨. ¿Cuánto habría que invertir para atraer a 3 mil o 4 mil migrantes por año, apoyándolos en su adaptación?”.
Tengo gran aprecio por Martín Aguirre, cuyas columnas considero por lo general de las más lúcidas que se producen. Sin embargo, con la idea vertida en la titulada No es país para viejos, discrepamos diametralmente.
Ramón Díaz solía señalar que, en el Uruguay, “si usted deja caer una semillita de burocracia le brota un bosque”.
Habida cuenta de esa realidad, sugerir la creación de una “oficina encargada de atraer migrantes”, podría significar colocar la piedra fundamental de otro elefante blanco similar a los tantos existentes, que lejos de solucionar el problema lo agravaría.
Cuando nuestros bisabuelos dejaron sus países de origen para venir a radicarse al Uruguay, no requirieron de una oficina gubernamental que los convocara. Elegían la libertad de poder trabajar y construir su propia casa, taller o industria, sin tener la obligación de hacer aportes jubilatorios, ni de cumplir con los rigurosos requerimientos (y costos) de un Banco Hipotecario que además, por ese entonces, era privado.
Nadie tuvo que gastar en promocionar al país ni en allanar el camino para atraer inmigrantes. Era otro Uruguay que, desde hace unos cien años, decidió transformarse lenta pero inexorablemente en esa oficina pública elevada al rango de república, en palabras de Mario Benedetti, en la que se ha convertido.
En vez de plantearnos como atraer migrantes para continuar nutriendo al Leviatán que nos agobia, deberíamos buscar fórmulas para liberarnos de su insaciable voracidad.
No hablamos de que el Estado desaparezca. Muy por el contrario, lo queremos fuerte y eficiente al máximo en las áreas de salud, educación, justicia y seguridad. Un Estado contralor que marque con claridad las reglas de una sociedad abierta y actúe evitando abusos, privilegios, monopolios y distorsiones.
Llegados a ese punto, el sueño de crecimiento de la población que inquieta al columnista, se hará realidad y en cifras anuales mucho más elevadas de las que plantea.
Ese es el camino.