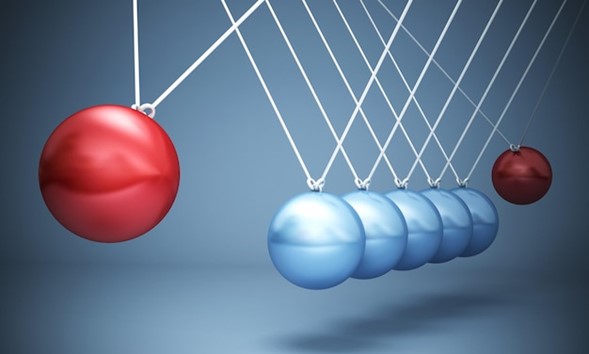La denuncia presentada contra Yamandú Orsi, de público conocimiento, parece haber destapado por fin la caja de Pandora en lo que a calidad y estabilidad de nuestra democracia refiere.
Ese hecho, sumado a varios otros que se han venido sucediendo cada vez de manera más audaz y provocativa, han puesto en evidencia la inconsistencia de ciertas normas a las que se ha llegado por simple comodidad y adecuación al grito de la tribuna de todos los partidos políticos.
Una aberrante ley de eutanasia que todavía se insiste en aprobar en el Parlamento, y otra ya aprobada en comisión que pretende igualar numéricamente a hombres y mujeres en los cargos de gobierno por su condición sexual que no por su capacidad, forman parte del mismo entramado. También por ley se ha impuesto ese criterio digno de una dictadura, que determina que quien denuncia, si es mujer, automáticamente se la considera víctima y el varón denunciado es directamente un presunto culpable hasta que logre demostrar lo contrario. Muchos lo vieron, pero nadie fue capaz de organizar la reacción natural para impedir que esa barbaridad jurídica, convertida en ley, fuera identificada y derogada.
Una gota tras otra se ha ido horadando las fortalezas de una sociedad formada en los más puros valores de ética y moral que conforman la civilización occidental, para caer en la destrucción de derechos, quiebre precipitado de familias, propuestas de muerte asistida avalada por testigos y una confusión social sin precedentes.
Y es el sistema político el que lo ha aceptado y construido. No es la ciudadanía en general que, en su inmensa mayoría, todavía mantiene claros sus principios y lucha como puede por sostenerlos. Quienes viven en un mundo paralelo, son los políticos.
Y no es que no existan políticos conscientes de la situación y capaces de revertirla y de impedir que esta espiral de destrucción continúe avanzando hasta destruirnos como sociedad y como nación.
El problema radica en que esos políticos que no levantan la mano al grito de la tribuna no tienen cabida en nuestro sistema de listas sábana, resueltas por los dueños del poder y entre cuatro paredes.
En Uruguay, nadie termina sabiendo con claridad a quien vota.
El sistema de partidos termina imponiendo nombres y evita, a toda costa, que el ciudadano tenga la libertad de elegir un candidato a presidente de un partido determinado, un candidato a senador de su preferencia en una amplia lista y un candidato a diputado de la misma manera.
En una segunda etapa, podría elegirse presidente, senador y diputado de partidos distintos, como acontece actualmente en el sistema electoral chileno y hasta podríamos imaginar que algunos ciudadanos pudieran postularse por su cuenta, como candidatos independientes.
Avanzando en ese sentido, fortaleceríamos la libertad de cada individuo para elegir a quienes él o ella consideren los mejores.
Se terminaría el absurdo de pensar en repartir numéricamente el gobierno entre sexos.
No habría más voto en bloque dictaminado por unos pocos líderes, para que “el partido” actúe de acuerdo con lo políticamente correcto, o según los intereses de determinados grupos de poder. Cada representante debería cuidarse a sí mismo, observado y premiado o castigado por sus propios votantes. Y nadie debiera poder permanecer por más de dos períodos en el Parlamento ni en cargos de confianza en el gobierno, para que obligado por las circunstancias tenga que competir en el mundo real, bajo las leyes que él mismo acompañó, igual que cualquier ciudadano.
Ha quedado demostrado que nuestra democracia padece graves fallas que han significado la instalación de criterios retrógrados y contrarios a lo que debe prevalecer en un Estado de Derecho.
Es hora de reaccionar. Todavía estamos a tiempo.