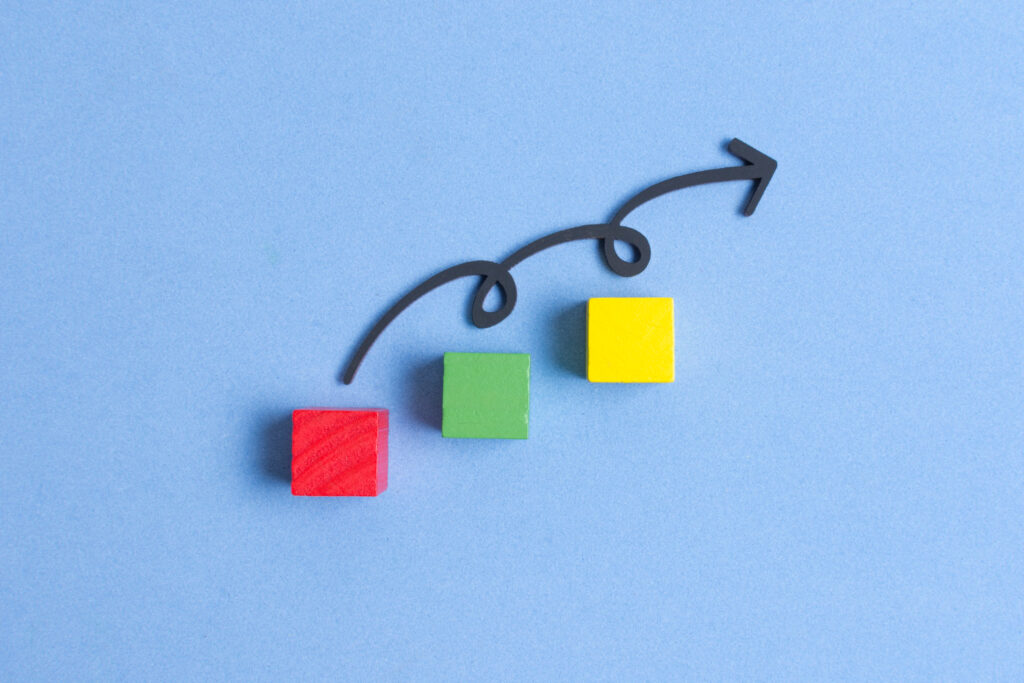
Cuesta comprender la constante fragilidad de ciertas ideas que pululan en el debate cotidiano. Algunos piensan que es una cuestión meramente ideológica pero no faltan quienes dicen que sólo se trata de una inercia cultural repleta de malos sentimientos de los que nadie debería enorgullecerse.
El reclamo masivo de cualquier comunidad gira en torno a su crecimiento económico personal y familiar. En diversas circunstancias y estratos se escucha que la demanda general pasa casi con exclusividad por salarios más elevados y mejores oportunidades de empleo.
Es muy paradójico, pero la mayoría de los que afirman eso aborrecen el materialismo, critican con vehemencia al individualismo y se declaran enemigos acérrimos del capitalismo. Suena algo difícil de explicar por su elocuente inconsistencia, pero lamentablemente esta farsa ya es parte del paisaje y pocos se animan a explayarse al respecto, quizás por la incomodidad intelectual de tener que justificar esa ambigüedad.
Son los mismos que dicen que la plata no es importante, que lo relevante son los valores humanitarios y ahondan en esa dirección para alejarse de lo que dicen despreciar. Tal vez deberían analizar este asunto admitiendo que no es pecado pretender mejores condiciones de vida y que el altruismo anhelado es más fácil de practicar cuando se tienen resueltas las más elementales necesidades.
En ese dilema complejo, los que dicen que desearían prosperar y darles un futuro mejor a las próximas generaciones, combaten el lucro y especialmente a los “empresarios”. Los describen como personas que viven obsesionados por la rentabilidad y que intentan maximizar sus ingresos en todo momento.
Vaya coincidencia. Esos personajes tan vapuleados parecen estar muy en sintonía fina con sus propios detractores. En su defensa, estos últimos dirán que la situación es incomparable ya que unos luchan por su supervivencia mientras que otros lo hacen por avaricia.
Es interesante el punto. Lo que distancia entonces no es la actitud frente al dinero sino una cuestión meramente numérica. No es el rumbo sino la cantidad, como si hubiera un límite establecido para crecer.
Otra paradoja se oculta en esta lógica. Si nadie quisiera ganar más, si cierta dosis de codicia tan mal vista no existiera no parece sencillo señalar a los empleadores que contratarían trabajadores y que pagarían mejores sueldos.
Es decir, la exigencia de ganar un sueldo mejor no se puede cumplir si no hay una empresa que tenga ganancias, salvo que algún ingenuo suponga que alguien debe emprender y poner su patrimonio propio en riesgo sólo para contentar a sus colaboradores.
Esta dinámica es algo extraña. Una pretensión de esa dimensión además de fuera de la realidad choca con algo mucho más empírico. Si eso fuera posible quien emite la crítica originaria podría intentarlo en vez de esperar que otro lo haga. Podría ser protagonista en vez de espectador si considera que esa es la conducta correcta.
Nuevamente se volverán a amparar en que no tiene ni la formación, ni el talento, ni el capital para hacerlo. Lo cierto es que cualquiera de esas cosas podría obtenerse, con mucho esfuerzo previo obviamente. Todos pueden estudiar más para instruirse, ejercitar una habilidad hasta convertirla en una gran destreza y conseguir financistas que crean en su sueño.
Quizás lo que falta en esos casos es autoestima, o peor aún, coraje. Si así fuera sería bueno asumirlo con humildad en vez de arrojarle la culpa a los que lo están intentando, dando lo mejor posible por alcanzar sus sofisticadas metas.
Una sociedad crece cuando tiene empresarios osados, gente que delira con planes imposibles, audaces que se tiran a la pileta sin dudarlo un segundo. Casi todos fracasarán, algunos a pesar de los tropiezos lo volverán a intentar hasta el cansancio y unos pocos llegarán a la cima.
La gente suele identificar a esos que triunfan, al resto no los visualiza, y ni siquiera los cataloga como tales. Son aquellos que consiguen avanzar los que invierten, emplean y ayudan a mejorar las condiciones generales de una comunidad.
Si todos pudieran reflexionar sobre esta secuencia, en vez de maldecir a los que tratan de hacerlo deberían alentarlos e incentivarlos a que no decaigan cuando emergen los escollos que jamás faltan a la cita. Cuantos más valientes están en el ruedo más chances hay de tener mejores salarios y multiplicar las oportunidades.
Sin capitalistas no hay prosperidad. Sin ambiciosos no hay futuro posible. Se necesitan más y mejores. Los que no se animan a liderar estos proyectos deberían asumir un rol clave. Estimular a los que van por más, elogiarlos sin descanso, premiar sus avances. Esa sí que sería una manera inteligente de contribuir con el progreso.
Es hora de abandonar las ideas que tiran para abajo, que apuestan por la mediocridad y critican sin sentido a los que brillan. No se puede seguir validando esas consignas que veneran a la pobreza y que la convierten en virtud.
Esa batalla no la puede ganar ni el resentimiento ni la envidia. Hay que intentar vencer esa perversa rutina y dejar de lado para siempre esas contradicciones que explican, en gran medida, lo que ha ocurrido en estas latitudes.




