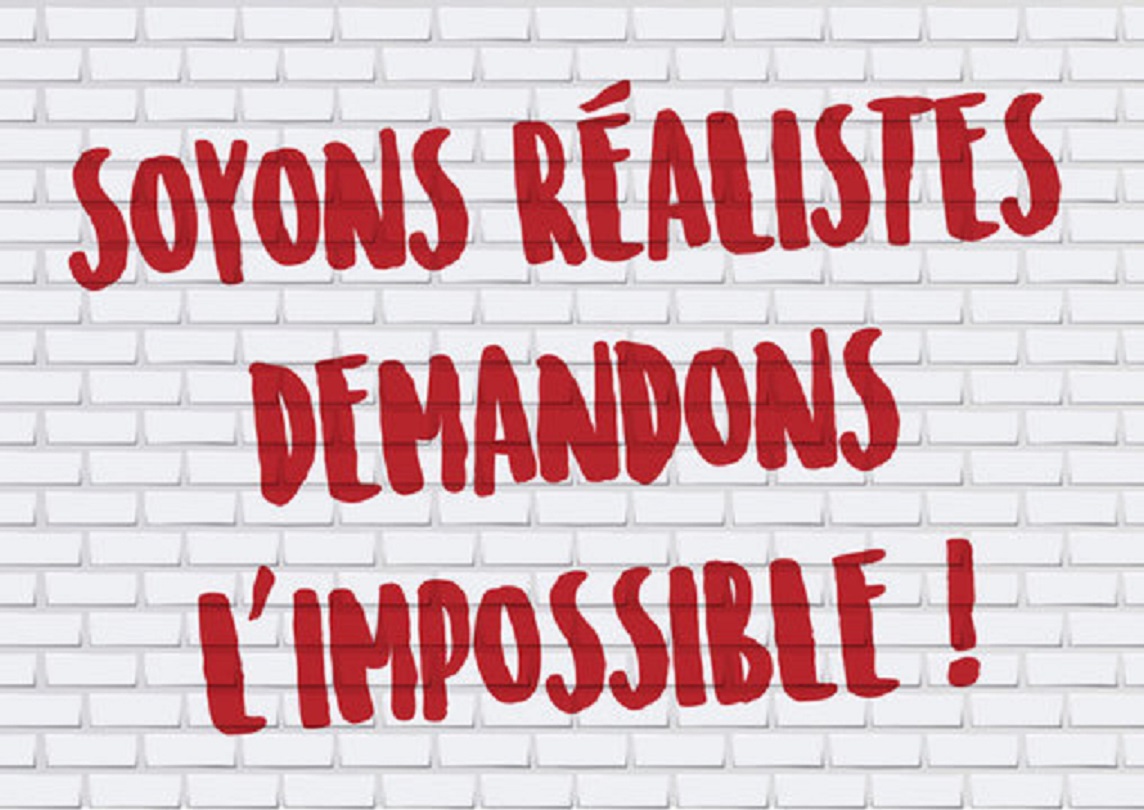No es este un fenómeno social demasiado novedoso. La historia doméstica está repleta de incidentes como estos, ya no por las características del suceso, sino por la manera con la que la comunidad ha tomado eso.
Claro que el evento ha sido de una enorme seriedad, pero no menos cierto es que se ha asistido a múltiples situaciones igualmente trágicas durante décadas. No es significativo ahora detenerse en establecer comparaciones de magnitud para darle más o menos entidad a este singular caso.
Eso sería entrar en un peligroso juego de especulaciones que no ayuda a comprender porque se asumen algunas posturas frente a determinados trances que impactan fuertemente en la dinámica cotidiana.
No habían transcurrido muchos minutos cuando cada individuo ya había tomado posición al respecto. Sin información suficiente a la mano, con datos absolutamente aislados, la inmensa mayoría de los habitantes de esta tierra ya parecían saber con precisión lo que había acaecido.
No era necesario esperar para disponer de más elementos. Con lo que se sabía se podía reconstruir la totalidad de lo acontecido. Es que en definitiva para esas personas la verdad no es importante. Lo que realmente es trascendente es diseñar rápidamente una narrativa que lo explique todo.
Según la orientación de la opinión política del interlocutor de turno lo que ocurrió fue un intento de homicidio deliberado o un auto atentado, un intento furtivo para aniquilar al adversario o una farsa montada para victimizarse, un resultado de la cultura del odio o una puesta en escena para sacarle provecho electoral.
Habrá que decir que resulta difícil tomarse en serio casi cualquier cosa a horas de esa inusitada noticia. Alguien que intente ser sensato no puede guiarse por lo que dicen los eternos charlatanes, esos que tienen opinión sobre todo y que dicen conocer al detalle hasta lo más desconocido.
Lamentablemente se trata de algo más habitual de lo deseable. El comentario liviano, imprudente, trivial, de personajes que se ufanan de saberlo todo como si fueran expertos en la materia, es lastimosamente un rasgo común a muchos conciudadanos.
No parece ser una virtud opinar superficialmente sobre nada, pero mucho menos sobre circunstancias tan delicadas como la de días atrás. Son esos los instantes en los que hay que ser extremadamente cautos y aprender a callarse para evitar caer en el ridículo dando visiones apresuradas completamente sin pruebas sólidas que las respalden.
Es evidente que el «corazoncito» puede jugar una mala pasada. La orientación política, los inevitables prejuicios humanos invitan a acomodar los hechos a los pensamientos preexistentes, para que todo ensamble y para que las convicciones propias nunca se desajusten.
El problema de ese esquema mental es que al final del día la verdad jamás importa. Lo único que realmente preocupa es que todo encaje en el relato propio, que lo que pasa a diario encastre perfectamente en la cosmovisión que cada uno defiende.
Ese análisis «tribunero», sectario, partidario y tendencioso es propio de las disputas deportivas, de cuestiones que sólo se explican desde lo emocional y no desde lo racional. Hacer de esa mecánica una regla para analizar seriamente lo que ocurre es muy temerario y bastante irresponsable.
Este es un país en el que la gente decidió rápidamente si Nisman se suicidó o fue asesinado, qué duda sobre la muerte de Yabrán, que fabula sobre la llegada del hombre a la luna o la caída de las torres gemelas o cualquier capítulo de esa larga lista de coyunturales episodios de la historia contemporánea, y claro que existe el derecho a pensar lo que sea, pero sería muy saludable revisar esos paradigmas y enfocarse en buscar la verdad.
El temor a la verdad nace, en el fondo, del miedo a quedar en falsa escuadra, a tener que reconocer que tal vez los «propios» no tienen la razón, o que todo lo que se ha defendido a lo largo de años, no es cierto y contiene errores insalvables.
Esta es una sociedad con escasa autocrítica. No importa lo que haya sucedido, siempre se tiene la posta, y los otros son inexorablemente los únicos culpables de todos los males y además los autores intelectuales de cualquier tragedia.
Esa ridícula impronta describe a los argentinos. Es triste, pero habrá que reconocerlo. Esta es una infantil forma de dirimir diferencias que lejos de apegarse a la verdad reniega de ella cuando no es compatible con su ideología de base.
Las percepciones son siempre subjetivas y eso no va a modificarse, pero seguir celebrando «la mano de Dios», justificando con argumentos retorcidos, no convierte aquel hito en algo de lo que valga la pena enorgullecerse. La idea del bien y del mal, de lo correcto y lo incorrecto, de lo moral y lo inmoral no puede borrarse caprichosamente.
Lamentablemente esta vez se repitió lo de siempre. Un hecho que debería haber invitado a la reflexión, terminó siendo utilizado para manipular a unos y otros, empujándolos a tomar posición en favor o en contra, a seleccionar interpretaciones sesgadas.
Sería fabuloso que esa unidad nacional de la que tanto se habla sea atravesada por la verdad y no por las versiones difusas de cada acontecimiento. Usar a la gente, no es de personas de bien.