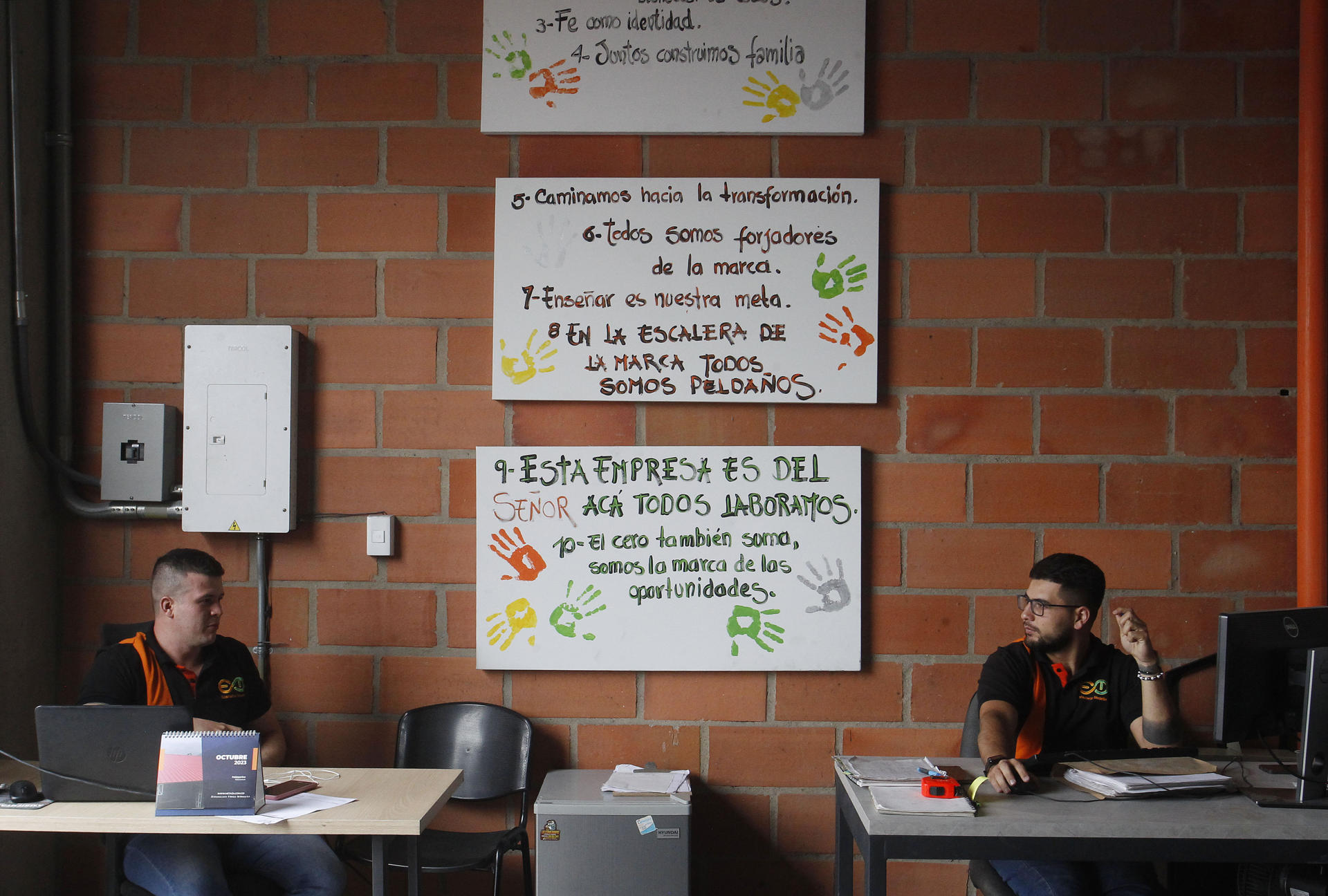La denominada Marcha del Silencio se ha convertido en un símbolo que ya forma parte de nuestra tradición.
Convocada anualmente e interrumpida durante dos años debido a la pandemia, volvió esta semana a reunir a miles de personas que silenciosamente y con un recogimiento ejemplar, marchan en la noche en procesión por la principal avenida de Montevideo, para homenajear a sus seres queridos desaparecidos en dictadura o para acompañar a quienes procesan en esa instancia sus sentimientos.
Es un recuerdo genuino y reparador dedicado a quienes, habiendo sido víctimas de un terrorismo de Estado sin disculpas ni atenuantes posibles, desaparecieron sin más rastros ni referencias de su paradero.
La Marcha del Silencio volvió para quedarse y para recordar al Uruguay y al mundo las consecuencias terribles que la pérdida del Estado de Derecho puede significar para una nación.
Por eso cuesta entender la absurda politización de un evento tan significativo y la insistencia en atribuir responsabilidades al gobierno de turno, incluyendo parodias que muestran al presidente de la República de espaldas a un problema que viene de muchas décadas atrás.
Y más cuesta entenderlo, cuando la marcha cuenta con la participación de personajes como el expresidente Mujica y su conyugue la senadora Lucía Topolansky, quienes participaron activamente en la organización de una guerrilla armada en plena democracia, la cual nos terminó legando la dictadura y terrorismo de Estado a cuyas víctimas hoy se rinde homenaje.
Sin el reconocimiento y arrepentimiento por parte de sus verdaderos actores por aquellos actos vandálicos que destruyeron la democracia y cuyas consecuencias padecimos todos, la Marcha del Silencio – distorsionada con una intencionalidad política inexcusable – se convierte en una “marcha de la hipocresía” que en realidad no es.
Y eso sin entrar a considerar los intereses económicos involucrados que han derivado de estas situaciones, los cuales desvirtúan el carácter de la convocatoria y hoy por hoy pagamos entre todos.